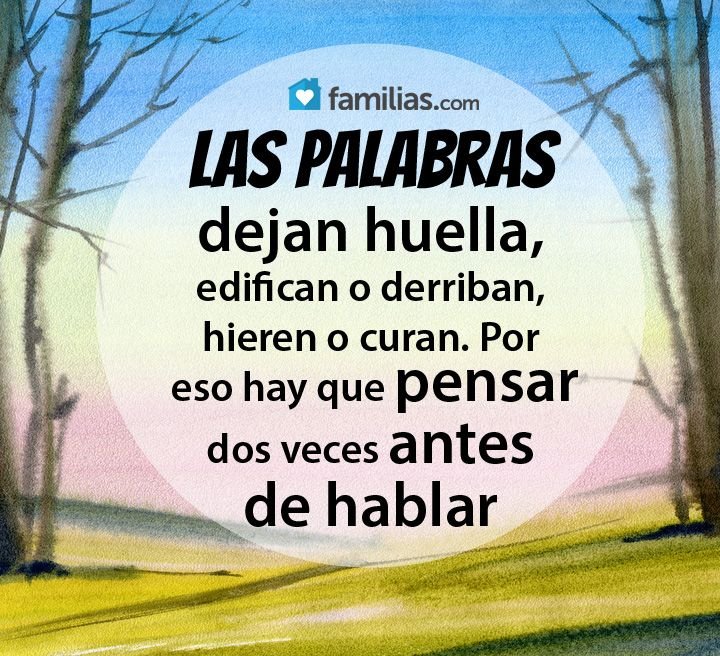El pastor le dijo: —Dios me habló y me pidió que te lo entregara. Abraham intentó rechazarlo varias veces. Le dijo que no podía aceptarlo, que era demasiado. Pero el pastor insistió y le confesó que había pasado la noche luchando con Dios, hasta que entendió que debía obedecer. Finalmente, Abraham aceptó el anillo, sin entender para qué. Regresó a su ciudad con el anillo puesto. Él mismo cuenta que muchos le decían que era peligroso andar con algo tan valioso, pero para él el anillo ya no representaba dinero, sino obediencia.

Tiempo después, Abraham estaba predicando en un evento grande, con alrededor de 2,500 personas. Mientras ministraba, sintió claramente que el Espíritu Santo le habló y le dijo: —Mira hacia atrás. Al voltear, vio a un hombre con apariencia de vagabundo drogadicto: descuidado, sucio, con una mirada apagada. Humanamente, nadie hubiera pensado que ese hombre tenía historia con Dios.
Entonces el Espíritu Santo volvió a hablarle, con claridad y autoridad: —Entrégale el anillo. Abraham sintió una lucha interna inmediata. Trató de seguir predicando, de ignorar esa voz. No tenía lógica. No tenía sentido. Pero la voz insistía una y otra vez. Finalmente, se detuvo. Llamó al hombre al frente. El hombre dudó, pero comenzó a caminar lentamente entre la multitud. Cuando llegó, Abraham tomó el anillo y lo puso en su mano. En ese instante, la presencia de Dios cayó con poder. El hombre cayó al suelo, quebrantado, tocado por Dios. No fue un espectáculo. Fue una intervención divina.

La reunión continuó sin explicaciones públicas.
Más tarde, Abraham se enteró de la verdad… y entonces todo cobró sentido. Ese hombre que parecía un vagabundo no era cualquiera. Era el joven más ungido del estado. Un joven con dones impresionantes, con una unción tan fuerte que donde él se paraba, estadios se llenaban. Dios lo usaba poderosamente. Pero con el tiempo, descuidó su relación con Dios. La unción siguió, el don siguió, pero la intimidad se perdió. Y al perder la comunión, cayó. Terminó en las drogas, apartado, viviendo como alguien sin identidad, lejos del altar donde un día Dios lo había levantado. Entonces Abraham entendió el porqué del anillo. El anillo no era para un vagabundo. Era para un hijo que había tenido autoridad espiritual. Era una señal profética de restauración.
Así como el padre en Lucas 15 vuelve a poner el anillo en la mano del hijo pródigo, Dios estaba diciendo: “Tu caída no canceló tu llamado.”“Yo no me he olvidado de ti.”