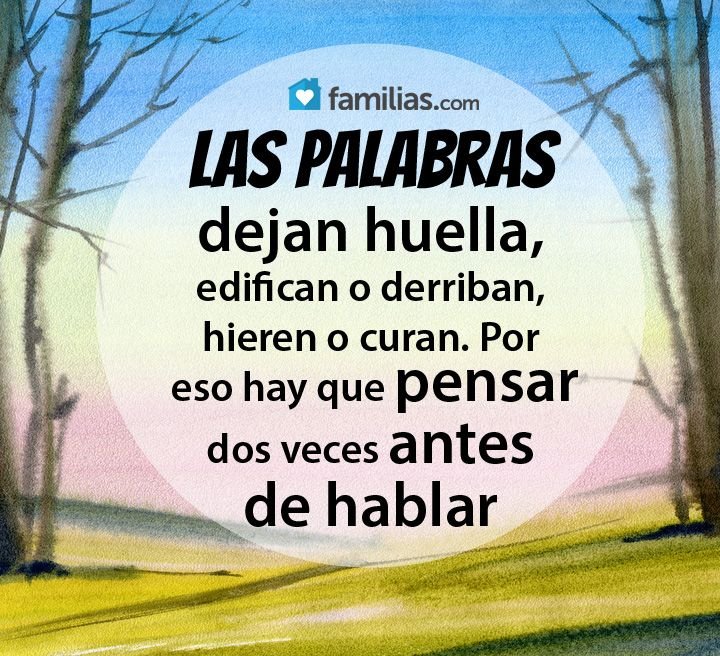Me vino a la mente aquel viejo disco de vinilo que escuchaba una y otra vez. La canción, escrita e interpretada por el gran Vinicius de Moraes, quizás el rey de los mundanos, amante de la noche, del whisky y de las mujeres, pero con una exquisita sensibilidad para retratar el dolor humano. En una de sus letras decía: “Tengo todo para ser feliz, pero estoy triste”. Yo escuchaba eso y pensaba: “Ese soy yo”. Porque, aunque a simple vista parecía que lo tenía todo, por dentro estaba vacío.
En mi sequedad espiritual creía que contar con casa propia, un buen auto, un trabajo apasionante como periodista, una mujer hermosa y una hijita sana era “tenerlo todo”. Pero, con el tiempo descubrí algo: lo que yo poseía era bueno, pero no llenaba mi alma. Mi espíritu seguía seco. La Palabra lo explica bien: “¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo, si pierde su alma?” (Marcos 8:36). Cuando el espíritu del hombre está desconectado del Cielo, todo en su interior se marchita. La canción que me llevó a buscar. Esa música brasileña, tan mundana como verdadera, me golpeó tan hondo que despertó en mí una búsqueda. Comencé a buscar respuestas y esa búsqueda me llevó —como a un sediento al agua— hasta Cristo. Fue entonces cuando entendí lo que Jesús dijo: “El que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que salte para vida eterna.” (Juan 4:14) ¡Eso era lo que me faltaba! Eso, y nada más: conocer a Cristo. Desde entonces todo cobró sentido.
Anhelo profundamente que toda la gente que quiero pueda vivir esa experiencia suprema: extender la mano y caminar con Dios el resto de sus vidas.

Porque solo cuando Él llena nuestro interior, la vida encuentra su verdadero propósito: “Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia.” (Juan 10:10).
Eso pensaba esa anoche: lo triste y hueca que era mi vida cuando no tenía fe. Si tuviera que ilustrar esa etapa de mi vida, la dibujaría como un árbol frondoso pero seco por dentro: tenía hojas verdes que mostraban éxito por fuera, pero al tocar el tronco se notaba que estaba hueco. El día que conocí a Cristo, el agua del Espíritu comenzó a subir desde las raíces, y ese árbol volvió a florecer, esta vez con frutos verdaderos.
Por Marcelo Laffitte