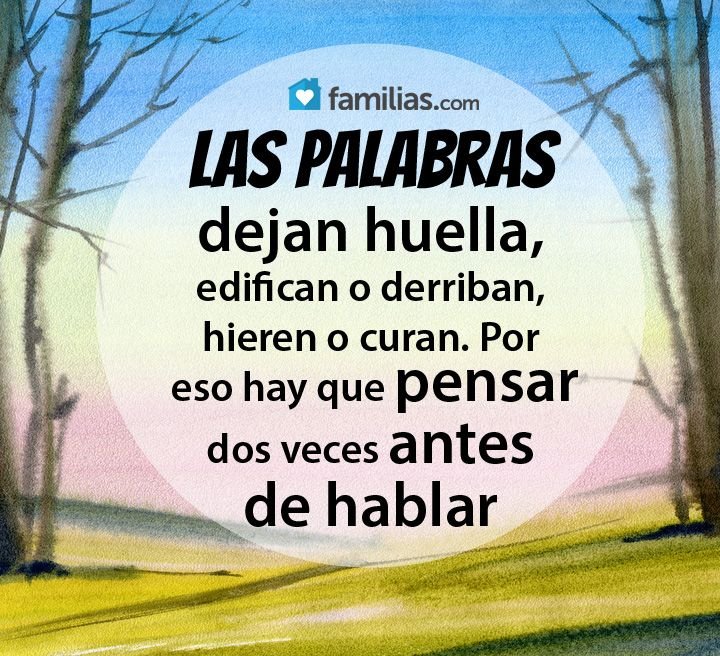Cuando uno piensa que si no oró o no leyó la Biblia “queda en falta”, está mirando la fe como una lista de tareas, no como un vínculo con un Padre. Y ese es el error de la religiosidad: reemplazar la Gracia por el deber. Es que durante años nos han inculcado eso desde los púlpitos.
Jesús murió por nosotros para que vivamos seguros de su amor, no con miedo a fallar. Dice la Palabra: “El perfecto amor echa fuera el temor.” (1 Juan 4:18). Orar y leer la Escritura no son exámenes que hay que aprobar, sino momentos de comunión con alguien que nos ama incondicionalmente. Y cuando uno entiende eso, lo hace no por obligación, sino por gozo.

Dios no lleva una planilla Excell para saber cuánto oras y cuanto lees. ¡Tienes una imagen muy distorsionada de nuestro Señor querido hermano! Y aunque un día no ores, Él no se aleja: sigue esperándote con ternura, porque su amor no depende de tu desempeño, sino de su fidelidad.
A veces no se trata de perder la fe, sino de permitir que se enfríe sin darnos cuenta.
De repente notamos que orar cuesta, que la Biblia ya no nos conmueve, que vamos a los cultos, pero salimos igual que como entramos. Y eso, sin darnos cuenta, puede volverse una costumbre peligrosa.
En más de una oportunidad —y lo confieso con total honestidad— sentía que entraba y salía del servicio sin sentir nada. Sin que nada se moviera adentro mío. Tenía el corazón helado. Cantaba, escuchaba, oraba… pero era como si las palabras rebotaran en el techo. A veces, esas etapas vienen después de golpes duros, otras por simple cansancio o rutina. Y en lugar de pedir ayuda, uno se encierra.

Yo mismo le huía a la gente, trataba de no hablar con nadie para que no notaran lo que me pasaba. Como si fingiendo estar bien pudiera evitar enfrentar lo que en realidad necesitaba: volver al fuego de Dios. Pero el Señor nunca nos deja solos. Con paciencia, Él nos espera. Y cuando uno da el más mínimo paso hacia Él, el Espíritu Santo comienza a soplar sobre esas brasas apagadas del alma.
En mi caso, retomar la lectura de la Biblia, aunque a veces no tenía ganas, fue clave. Y acercarme a “brasas ardiendo”, a hermanos encendidos en su fe, fue lo que me sacó de la crisis más de una vez. Porque el fuego se aviva con fuego. Jesús dijo: “Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará” (Mateo 24:12) Pero también prometió que no apagará el pábilo que humea (Isaías 42:3).
Eso significa que Dios no apaga la pequeña llama que aún queda en nosotros, aunque sea débil, aunque solo quede un hilo de humo.

Él no descarta al cansado (mi amigo trabaja mucho y se cansa) ni desprecia al que lucha: al contrario, sopla sobre lo poco que queda y lo hace arder de nuevo. Aunque sientas que tu fe apenas humea, Dios puede volver a encenderla. Solo hace falta una chispa de su presencia para que el alma vuelva a arder.
¡Adelante hermano! ¡Dios te ama todo el tiempo!
Por Marcelo Laffitte